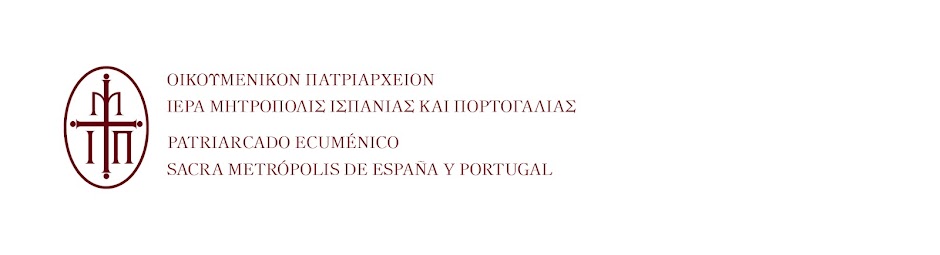Siempre me había preguntado en qué se diferenciaban las iglesias ortodoxas de las católico-romanas. Me figuraba que solamente habrían distinciones en el orden látrico, en las expresiones y en la liturgia, en algún que otro dogma; sin embargo, poder acercarme a un lugar de culto ortodoxo en el intento de vaciar de mi mente cualquier tipo de aprensión o de prejuicio, redundó en una experiencia inolvidable, y sin lugar a dudas, en una enseñanza clara sobre ciertos términos que como evangélicos hemos descuidado.
Todo sucedió una mañana de sábado. Tras haber consultado durante la semana la ubicación, horarios de los servicios y alguna que otra curiosidad histórica acerca de lo que en esa mañana se iba a celebrar en el arzobispado ortodoxo, invité a mi esposa a acompañarme, a la que se unió una compañera de la Facultad. Elegí esta iglesia ortodoxa precisamente porque si se trataba de un arzobispado, podría ver y saborear mejor cada escena de la ceremonia litúrgica de la que iba a ser testigo. Tomamos el transporte público para llegar con tiempo y tal vez poder disfrutar de la contemplación del exterior de la iglesia que se nos antojaba iba a impresionarnos.
El arzobispado estaba situado en la Calle Nicaragua, 12 de Madrid, cerca de la parada de metro de Colombia. Ese día se celebraba el Sábado del Himno Acátisto, un acto digno de ser visto, y por supuesto, escuchado. En este día se cantaba un himno antiquísimo en honor a María. Investigando un poco en qué consistía este himno mariano, acudí a su etimología. Akáthistos en griego, significa literalmente “no sentado” (algo que pudimos constatar dolorosamente al permanecer una hora y media de pie derecho), y debe este nombre a que desde antiguo se acostumbra a cantar en pie, en contraposición a los demás himnos de la liturgia bizantina, de la que procede, que se cantaban sentados. El respeto que debía a visitar un lugar en el que se llevaba a cabo una liturgia diferente, desconocida e intrigante, hizo que no me sentase en ningún instante. Mi esposa y mi compañera tuvieron que hacerlo porque se cansaron a los tres cuartos de hora. Los demás fieles demostraban una entereza en ese aspecto admirable. Incluso llegaban a arrodillarse en determinadas fases del himno, santiguándose a una velocidad vertiginosa haciendo el signo de la cruz en varias partes de su anatomía.
El Akáthistos se compone de veinticuatro estrofas. Las doce primeras recorren el misterio de la encarnación y la infancia según los relatos evangélicos de Lucas y Mateo, y las doce siguientes, de naturaleza más teológica, recorren los misterios principales de la virgen María. Así pues las 12 primeras son históricas y las doce siguientes teológico-dogmáticas. Además de esta diferenciación en los contenidos de cada una de las partes existe otra diferenciación, de orden métrico. Desde el punto de vista métrico pude diferenciar en el Akáthistos dos tipos de estrofas: las estrofas impares y las pares. Las estrofas impares están dedicadas a lo que ellos llaman Theotokos (la Madre de Dios). Tras una introducción se siguen trece aclamaciones laudatorias a la Virgen que comienzan por “¡Salve!”, terminando rítmicamente por la exclamación: “Salve, ¡virgen y esposa!”. Las estrofas pares, por su parte, son más breves, y tienen como tema principal el misterio del verbo encarnado. Acaban siempre, rítmicamente, con la exclamación: “¡Aleluya!”.
Lo más precioso que capté al escuchar con atención este cántico sublime por su interpretación a capella por distintas voces masculinas y femeninas, y por su rítmica construcción y cadencia salmódica, fue poder apreciarlo en varios idiomas: ruso, griego, castellano y latín. En términos de arte musical, la ejecución me pareció perfecta, sobrecogedora y emotiva. Ahora ya puedo entender a aquellos historiadores de la iglesia ortodoxa que consideran que este himno es el más bello y más profundo himno mariano de toda la literatura cristiana.
Encontré en algunos documentos que esta bellísima composición mariana data muy probablemente de mediados del siglo VI, aunque pudiera estar compuesto ya alrededor del 450. Lo que resulta seguro es que no es posterior al año 626, pues en ese año, el pueblo y el clero de Constantinopla cantaron el himno a María en agradecimiento por el levantamiento del sitio de los ávaros a la ciudad de Constantinopla. Sin embargo es muy probable que fuera compuesto mucho antes. Se han aventurado varias hipótesis acerca de su autor: Sergio de Constantinopla, Jorge de Pisidia, Germán de Constantinopla y el gran himnógrafo Romano el Melode. Este último, por el estilo del himno, métrica, género literario y teología parece el más verosímil, pero no hay unanimidad entre los estudiosos y la hipótesis no pasa de probable.
El Akáthistos es un kontakion. El kontakion es un género himnográfico propio de la literatura griega tardía. A diferencia de las obras clásicas de la literatura griega la métrica del kontakion no se basa en la cantidad de las silabas (cortas y largas), sino sobre todo en el número de acentos tónicos de las palabras que forman los versos. Esta característica se llama isotonía. Además de la isotonía en el kontakion se observa la isosilabia, es decir, el mismo número de sílabas en cada estructura literaria (versos y estrofas paralelos en cuanto al número de sílabas). Por último el kontakion se basa también en otro tipo de recursos, de tipo fónico: las pausas regulares, la homofonía, la aliteración y las asonancias. El Akáthistos posee además la característica de ser un acróstico o abecedario. Esta peculiaridad consiste en que cada una de las estrofas comienzan sucesivamente por las letras del alfabeto griego (la primera estrofa por A, la segunda por B, la tercera por G y así sucesivamente).
Ya con la expectativa de poder ser testigo de una ceremonia litúrgica impresionante y cargada de significado teológico, llegamos al lugar tras perdernos momentáneamente por las callejuelas de la zona. El edificio, moderno en sus elementos de construcción, pero clásico en las formas, ya nos dejaba entrever que la asistencia al servicio religioso no iba a ser multitudinario. El recinto estaba prácticamente desierto y tras llegar a la entrada de la capilla, pudimos leer que para poder entrar había que cumplir una serie de requisitos. El primero, entrar con un espíritu de reverencia y respeto, algo que ya me gustaría a mí que sucediese en nuestros templos evangélicos. El segundo tenía que ver con las mujeres. Ellas debían entrar con ropas no escandalosas, recatadas en sus gestos y con prendas no ostentosas. También debían cubrir sus cabezas con un pañuelo en señal de recogimiento y humildad. Menos mal que iba acompañado de dos mujeres previsoras, que sacaron sendos pañuelos de sus bolsos para colocarlos prestos sobre sus cabellos.
Preguntamos a alguien que justamente llegaba en ese momento. Le preguntamos si íbamos lo suficientemente correctos en nuestras vestiduras, a lo que nos contestó que todo estaba bien. Pasar de un día radiante y despejado a una estancia lóbrega y oscura ya de por sí provoca una cierta sensación de entrar dentro del vientre de un mundo apartado y segregado de la realidad. Con una iluminación tenue a la que ayudaban unas velitas que los fieles colocaban en una especie de mesita con arena, entramos vacilantes sin saber muy bien qué decir o qué hacer. Al final nos decidimos por sentarnos en el segundo banco de la izquierda para así apreciar mejor el desarrollo de la acción religiosa. Unos fieles estaban sentados, otros estaban de rodillas y otros de pie, aguardando a que comenzase el servicio.
Las paredes, los techos, e incluso el suelo, estaban plagados de imágenes bidimensionales, de iconos que nos miraban y que presidían el culto litúrgico. Entre ellos pude vislumbrar a Cristo, a María con el niño Jesús en brazos, a los arcángeles, a algunos santos ortodoxos y a algún que otro apóstol. El altar central se veía presidido por una santa cena. Los bancos se distribuían en dos hileras que desembocaban en unas mesas sobre las que los fieles depositaban panes, pasteles, vino y frutas. De vez en cuando se levantaban para clavar en las cortezas de las viandas una vela encendida, que entendimos se dedicaba a sus difuntos. Entre el altar y la zona de cánticos y de los bancos, había una especie de sacristía donde se preparaba el obispo para oficiar junto con un monaguillo auxiliar. Todas sus paredes estaban decoradas con iconos de santos y ángeles, a los que algunos fieles besaban los pies y las manos mientras se arrodillaban.
Aparte de la presencia del arzobispo, del monaguillo y de los fieles, también había un maestro de ceremonias, quizás el archimandrita de la congregación, el cual guiaba cada cántico e himno y que leía los evangelios. A nuestra derecha, cerca de un púlpito giratorio, se colocaban los cantores, mientras que a nuestra izquierda había una mesa en la que los fieles recogían un impreso donde recogían sus peticiones de oración por ellos y por sus finados seres queridos. Estos impresos se llevaban a la sacristía para que el arzobispo pudiese hacerse cargo de ellos en oración.
Por fin el servicio comenzó. Todos de pie comenzaron a cantar el himno mariano durante una media hora. Después de esto, el monaguillo, con una túnica exquisitamente bordada de color azul y blanco, salió de la sacristía con una vela enhiesta en un candelabro dorado, precediendo al arzobispo, que con un libro tachonado de oro y piedras preciosas, lo levantaba sobre su cabeza en señal de adoración. Lo entregó al archimandrita, el cual leyó dos pasajes del Nuevo Testamento en Juan y Hebreos, tanto en griego como en castellano. Pude captar algunas palabras en griego en virtud de las clases de griego de David Dixon. Al hacer esto, todos los fieles corrieron a arrodillarse ante el púlpito de manera ferviente y humilde, mientras se hacía lectura del evangelio.
El olor a incienso era prácticamente irrespirable. Alguien como yo que no está acostumbrado a los sahumerios que un pequeño botafumeiro iba esparciendo por toda la sala, podría llegar a marearse. Cada parte del rito celebrado era precedido de un vaivén de incienso, tal vez para consagrar los elementos que en la eucaristía iban a ser repartidos. Después de un par de himnos y de la recitación del credo apostólico en una maraña de idiomas, llegó la hora de la eucaristía. El arzobispo, ataviado con una casulla rica en colorido dorado y blanco, llamó a los fieles a pasar adelante para recibir la comunión. A diferencia de la iglesia católica, que emplea obleas y que, en la mayoría de los casos, no deja que sus feligreses beban del cáliz, el arzobispo partía el pan común y tras echarlo en el cáliz lleno de vino, lo revolvía con una cucharita. Después iba dando una cucharada a cada fiel y la limpiaba con esmero con un pañuelo al efecto.
Otra cuestión que me llamó la atención fue el modo en el que la confesión auricular se realizaba. Previa petición en un papelito, el fiel era instado por el arzobispo a arrodillarse para que con una tela romboidal que colgaba de su faltriquera, ésta reposase sobre la cabeza del penitente. La reverencia y el respeto que se respiraba en esta ceremonia también se reflejaba en una mezcla de aprecio, cariño y honra acompañado de ósculos al arzobispo, al archimandrita y al cetro que siempre portaba consigo. Es de agradecer poder constatar que nadie nos hizo preguntas, nadie nos recriminó nuestro desconocimiento de los ritos y que nadie nos obligó a hacer cosas contrarias a la conciencia personal.
Ha sido una experiencia bastante interesante y edificante. Sin preconceptos que pudieran juzgar apresuradamente una confesión reconocida como cristiana, he podido realizar un ejercicio de comprensión de lo que la liturgia representa para aquellos que profesan la religión ortodoxa. Me llevo conmigo la actitud de recogimiento, aislamiento y reverencia que ser respiraba, así como de la tolerancia que todos mostraron sabiendo que estábamos allí para recoger impresiones y sensaciones de todo su mundo religioso. Concluyendo, recomiendo a todo cristiano evangélico a que visite, aunque solo sea una vez, una iglesia ortodoxa, y así valorar otras confesiones hermanas dentro de lo que es el respeto a la fe que otros tal vez no comparten con nosotros. Los tres disfrutamos enormemente del momento y apreciamos la variedad de formas y expresiones con que el ser humano desea adorar a Dios.
Emilio José Cobo Porras
Fuente: http://evangelicoreflexivo.blogspot.com